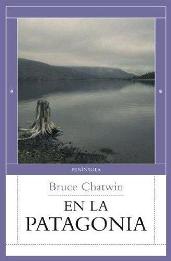El Bruce Chatwin que conozco es dinamita pura (aunque la crítica, especialmente la de su país, y el stablishment académico hayan querido demonizarlo por genial y por disoluto).
“En la Patagonia”, el relato de su viaje de seis meses por el extremo sur de Argentina y Chile, es para mí uno de los libros más espléndidos de lo que se ha convenido en llamar literatura de viajes.
Chatwin, nacido en 1940 en Yorkshire, Inglaterra, fue un niño genio que a los veintitantos años ya era un notable y excéntrico curador de arte de la galería Sotheby’s, en Londres, donde frecuentó a artistas de renombre y a toda la capilla intelectual de su tiempo. Bisexual, lúcido, siempre a contracorriente, antes de cumplir los treinta permutó el arte por la arqueología y a ésta por el viajar, como un nómada, por el planeta.
Dos novelas exteriorizan su diáspora interrumpida por la muerte, a los 48 años, víctima del entonces novedoso SIDA: ésta y “Los trazos de la canción”, el compendio de sus andanzas por el territorio de la Australia aborigen. Sobre él, Salman Rushdie, que lo conoció, dejó este comentario: “entre mis coetáneos, el suyo era el espíritu más erudito y quizá el más brillante que yo haya visto nunca”.
El viaje que Chatwin realiza en 1972 por la Patagonia se inicia, como los viajes que trascienden, con una remembranza: la de un niño que en la casa familiar atisba el retazo de una piel de brontosaurio, al menos eso fue lo que le decía la abuela, traída por un lejano pariente desde los confines del planeta.
El animal grabado en la retina del escritor lo impulsa a salir tras una pesquisa particular –todo viaje también es una búsqueda- que terminará en una sala el Museo Natural de Historia Natural de La Plata, en Argentina: el brontosaurio de la infancia de Chatwin no era otra cosa que un milodonte o perezoso pampeano, de esos que Florentino Ameghino, el estudioso del pasado natural de nuestro continente, había visto tantos.
La Patagonia que recorre desde ese momento el inglés es un territorio poblado de indios retraídos, ganaderos broncos e inmigrantes –galeses en su mayoría- impedidos de dejar el encierro al que los ha sometido la geografía brutal del último rincón de la tierra.
Aunque muchos de los protagonistas de la trepidante narración de Chatwin han negado la veracidad del relato del inglés, el libro es de una prosa brillante y muy bien sostenida. El desierto patagónico de “En la Patagonia” es el lejano oeste, la tierra de promisión para algunos o el país del nunca volver para otros. Las historias que relata, la mayor parte salidas de las bibliotecas que el autor frecuentó en su calidad de erudito insomne, son fabulosas.
Por las páginas del libro de Chatwin desfilan Butch Cassidy y Sundance Kid, tremebundos y malosos entre los gauchos de la frontera; su Alteza Real el Príncipe Philippe de la Araucanía y la Patagonia, un iluso seguro de haber heredado un reino inacabable; los corsarios del rey, John Davis y Thomas Cavendish y los afanosos buscadores de Trapalanda, la Ciudad Encantada de los Césares, un El Dorado enclavado justamente donde acaban los Andes meridionales y comienza el hielo magallánico.
También Darwin, Fitz Roy y el mismísimo Ameghino.
He viajado con el libro de Chatwin por la Patagonia de Chile y Argentina: nada de lo que vi y sentí, treinta años después del periplo del escritor muerto dejando una obra inconclusa que pudo ser brillante, tenía la densidad, el fuego y la tesitura de sus relatos. Entonces comprendí la verdad de esta cita recogida al azar del libro de un viajero por el Perú:“Diréis que me tomo demasiadas libertades, a pesar de la licencia que se debe acordar a todo viajero desde los tiempos de Simbad el Marino- a su regreso de tierras lejanas”.
Lean el retrato real-maravillo de Chatwin sobre la Patagonia de todos los tiempos. Es soberbio, se los recomiendo. Buen viaje…
En la Patagonia
Ediciones Península, 2000.
246 pp