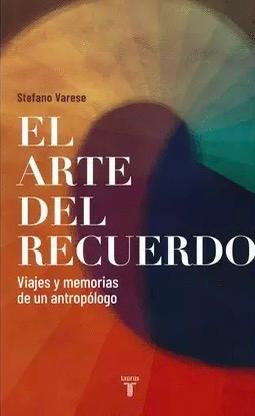Mi opinión
He mencionado en otro momento mi apetencia por el relato autobiográfico que, aunque pareciera ser un género menor, poco frecuente entre nuestros hombres más preclaros, exhibe títulos notables. Pienso, para aderezar lo que digo, en “Mucha suerte con harto palo”, las memorias de Ciro Alegría o en “La vida sin dueño”, el libro cuasi póstumo de Fernando de Szyzslo que he reseñado en esta misma columna. O en «Aprendiendo a vivir se va la vida», la descarnada despedida del también antropólogo Carlos Iván Degregori. Pues “El arte del recuerdo”, las memorias de Stefano Varese, compiten con las mejores que se han publicado en nuestro medio.
Stefano Varese Druetto (Génova, 1939) tenía apenas diecisiete años cuando partió hacia el Perú, desde Turín, para conocer a su padre, un abogado especialista en criminalística que había huido de Italia, abandonando subrepticiamente a su familia, para radicar en Lima con su joven amante. Corría el año 1956, el último del ochenio del general Manuel A. Odría, un militarote que a punta de bravuconadas y una durísima persecución a la proscrita militancia aprista y comunista pudo afrontar con mejor pie que otros gobernantes de la región la crisis de la postguerra. El mozalbete que no hablaba ni una palabra de español al llegar a la Ciudad de los Reyes fue instalado en una casa solariega de la aristocrática avenida La Colmena donde tuvo que aprenderlo a trompicones de la mano de un estudiante chileno que alternó sus largas peroratas sobre la literatura peruana con las lecturas de las historietas del Pato Donald, Mickey Mouse y Condorito.
Los recuerdos de esos años formativos en una ciudad mojada todo el tiempo por una llovizna pertinaz y mediocre que se metía entre los huesos de sus habitantes y el largo peregrinaje académico que lo condujo a la selva amazónica del Perú, México, Centroamérica y posteriormente a California, donde se jubiló como profesor de la Universidad de Davis, son evocados con inmensa ternura, absoluta honestidad y trazo muy fino en uno de los testimonios personales más bellos que he leído últimamente. Baste decir solamente que Stefano Varese, activista de izquierda, discípulo en el Perú de Onorio Ferrero y Jehan A. Vellard y autor de La sal de los cerros, es el iniciador, al decir de Albero Chirif, su compañero de cuitas, de la antropología amazónica en el Perú.
He mencionado en otro momento mi apetencia por el relato autobiográfico que, aunque pareciera ser un género menor, poco frecuente entre nuestros hombres más preclaros, exhibe títulos notables. Pienso, para aderezar lo que digo, en Mucha suerte con harto palo, las memorias de Ciro Alegría o en La vida sin dueño, el libro cuasi póstumo de Fernando de Szyzslo que he reseñado en esta misma columna. O en «Aprendiendo a vivir se va la vida», la descarnada despedida del también antropólogo Carlos Iván Degregori. Pues estas, las memorias de este científico social ítalo-peruano comprometido con su objeto de estudio, compiten con las mejores que se han publicado en nuestro medio.
Varese, lo menciona el historiador Charles Walker en el prólogo de la edición que ha puesto en circulación Taurus, es un notable escritor y aunque haya pergeñado su testimonio en inglés, uno de los tantos idiomas que maneja, la versión en nuestra lengua es diáfana y permite advertir el sentido del humor que maneja y la agudeza de sus reflexiones.
El libro puede leerse también como una crónica de la naciente antropología profesional peruana, que en el caso de la amazónica se vio obligada a adquirir su mayoría de edad a la fuerza durante el gobierno militar y revolucionario del general Velasco, período de nuestra historia contemporánea en el que a nuestro autor le cupo jugar un papel protagónico a pesar de su poco rodaje profesional. Varese, desde una ignota oficina del Ministerio de Agricultura, fue el mentor de la Ley de Comunidades Nativas de la Selva que se puso en marcha a inicios de los años setenta, un entramado legal que “trajo reformas y cambios radicales en la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana”.
Respaldaban al antropólogo para ese encargo sus pesquisas universitarias, entre 1963 y 1967, en territorio asháninka, los por entonces llamados campas, y la publicación de su tesis doctoral sobre la resistencia indígena de los pueblos amazónicos y la ligazón de estos con el Cerro de la Sal publicada justamente el año de inicio de la llamada Revolución Peruana. En esas andanzas por la selva central, en los pajonales de Kishimasháwo, Varese conoce a Poshano, el shiripiári o chamán indígena, el tercero de sus maestros, que le abre las puertas, a pesar de sus reticencias etnográficas, a la espiritualidad e ideología de los pueblos amerindios que se convertirán en centrales en su peripecia mesoamericana.
El recuerdo de Poshano, el sabio de las colinas boscosas de Chenkari que se transformó en pájaro carpintero para vigilar su regreso de las montañas donde debe haber muerto, y vive tal vez teletrasnportado en jaguar o en otra criatura del bosque, será una constante en el ejercicio de su largo y heterodoxo recorrido académico por el planeta. Varese, que frecuentó a Arguedas, Matos Mar, John Murra, Darcy Ribeyro, al general Velasco, al escritor uruguayo Eduardo Galeano, todos ellos mencionados en su relato, supo conjugar durante su magisterio el carácter riguroso de la ciencia que hizo suya con el convencimiento personal y permanente de que más allá de la percepción sensorial siguen habiendo misterios ontológicos que debemos respetar. Y/o asumir como propios.
A diferencia del voluminoso Testimonio personal de Luis Alberto Sánchez, la memorabilia en seis tomos del prolífico escritor limeño, el arreglo de cuentas de Varese intenta persuadirnos, felizmente sin lograrlo, de que la suya ha sido –y sigue siendo- una vida cualquiera. Padre de dos hijos crecidos en el destierro de Oaxaca, la tercera diáspora de su singladura personal, la primera se inició cuando su madre lo lleva a las montañas de Liguria para huir de los atroces de la guerra, el autor de El arte del recuerdo prosiguió sus estudios antropológicos en México donde se relaciona con personalidades del mundo académico de la talla de Guillermo Bonfil, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a quien recuerda con agradecimiento y mucho respeto. Ese es otro de los aportes de la mirada de Stefano Varese del mundo que dejó atrás: el reconocimiento de su infinita finitud y lo valioso que tiene para cada ser humano el encuentro con los otros.
Finalmente, reflexiona, la vida es como una telaraña o una hamaca, para decirlo en clave asháninka, cuyo delicado tejido «contiene a todos los miles de entes que nos tocaron o rozaron en el tiempo». De allí que Varese con la lucidez propia de quien no le teme a los años del impostergable crepúsculo, repasa con nostalgia los lejanos días de su vida italiana, signada por el heroísmo de los partisanos antifascistas, la librería de su nonno materno en Turín y el descubrimiento del sexo, el jazz, la injusticia social y, como no, definida también por el derrumbamiento de la arcadia familiar debido a la traición de su padre.
Notables son las páginas que el antropólogo activista le dedica a Linda, su compañera de toda la vida y a los esfuerzos hechos por ambos desde los tiempos lejanos de su casita en la calle Hilda, en Chaclacayo, hasta su última morada en las montañas de Oaxaca, para sostener a la prole (y sostenerse) en medio de las lejanías, las pérdidas y los golpes de la fortuna. Notables también sus referencias a sus “enredos del cuerpo” durante una “década de aventuras adúlteras” que amenazó el bienestar espiritual de su familia. Como Szyzslo en el ocaso de su vida, Varese no teme decir lo que piensa porque todo ya lo ha dicho.
Recomiendo la lectura de este libro tierno, emotivo y lleno de pretextos o apostillas para entender el tiempo que nos ha tocado vivir. Y entender que el activismo, cualquiera que este sea, debe sostenerse siempre sobre una moral y una ética auténticas. A prueba de balas. “Mi viaje en busca de significados más que de resultados prácticos, de espiritualidad más que de materialidades, cierra su relato este artista del recuerdo, me confirma que, como parte de la humanidad, no me encuentro parado en un podio antropocéntrico ni estoy en lucha contra los animales, las plantas, las rocas, las aguas, las amebas, las partículas subatómicas y otros “adversarios” invisibles. Me encuentro atento, en cambio al susurro del universo, al sonido y al olor del viento en el follaje, al ladrido de mis perros, a los aullidos de los cco mi vidaoyotes, a la respuesta de los cuervos y, más que nada, al sonido de mi alma cuando despierto en la noche, toco el hombro de Linda y agradez”. Algo así como para vivir he vivido.
Maestro, Varese, maestro.
El arte del recuerdo
Viajes y memoria de un antropólogo
Taurus, 2021
258 páginas